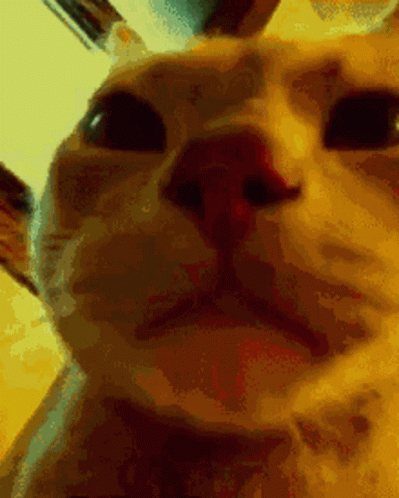El club de los cuerpos rígidos [Parte 2]
En esta entrega de Inteligencia Natural hablaremos de la desaparición del baile, la música como sustancia narcótica y una economía nocturna construida sobre el desperdicio del deseo y la atención.
Esta es la segunda parte de la crónica de una noche «supuestamente divertida» en un antro cibercapitalista de la Ciudad de México. Si en la primera entrega el foco estaba en la estructura del espacio, en sus rituales anodinos y en el disfraz narcisista del placer, aquí bajamos al detalle: la economía del deseo ausente, el sonido que anestesia y la transformación de un ícono cultural –el reggaetón– en un espectro descorporeizado que encaja a la perfección con la rigidez erótica contemporánea.
Si estás llegando hoy a Inteligencia Natural, acá puedes ponerte al día con la primera parte:
No sé si logré comprender cómo el capitalismo cibernético ha capturado la noche, cómo nos ha vendido una fiesta sin clímax y un placer convertido en transacción financiera, pero de lo que sí estoy seguro es de que disfruté un montón escribiendo esta crónica –más, incluso, que haber ido al club. Así que espero transmitirles esa gozadera en el acto de lectura.
Con esto cierro el segundo año de este boletín. Un proyecto que me ha dado todas las alegrías habidas y por haber, incluyendo tenerlos a ustedes del otro lado, mis amigos naturales.
Salud.
Y a bailar.
El club de los cuerpos rígidos (Parte 2)

Son la 1:41 a.m. y suena Na de na, de Ángel & Khriz, sumergida en un coctel de géneros agridulces que se me antoja new agie. Trato de concentrarme en bailar la parte «eterea» de la pista –una línea subyacente que va desde George Michael hasta Daddy Yankee–, quitar las capas efectistas de la mezcla del Dj y saborear el tenue pasado bailable que sale como espantando del house industrial, pero no puedo. La hipótesis de mi investigación musical se confirma a contraluz de la poiesis obsesiva del Dj: el reggaetón existe solo como fantasma dentro de otra pista. Más que un género autónomo, parece un recuerdo auditivo, un espectro que, como la época libidinal que encarna, regresa desde un lugar remoto. El tresillo sincopado del dembow (léase el tum-patumpa, a saber la célula rítmica con los rendimientos financieros más espectaculares del siglo XXI), viene a ser al mismo tiempo un activo comercial y una molécula sonora reutilizable que se quedó trabada en algún lugar entre el hedonismo y la obsesión.
Me recuesto en la silla y la goma espuma vibra como un masajeador. Entiendo que este bajo lo es todo. Esta sensación de anestesia. Esta vibración casi narcótica. En el idioma de los clubes, el bajo es la gramática, esa estructura vibrante que sostiene el sentido de la música para discotecas, diseñada para retumbar en el pecho, en los genitales y en las plantas de los pies. Este inteligente manejo sensorial será lo único que le concederé al Dj inseguro en materia musical el resto de la noche: las frecuencias de 50 Hz toman sentido estrictamente en el esquema exasperante de decibelios que le da razón existencial a este recinto. Las melodías y los hihats explotan, pero el bajo narcotiza. Algo así como lo que hacen los algoritmos de Meta, pero traducido al paisaje sonoro: una estimulación intermedia entre la euforia y la anestesia.
Cuando me pregunto por qué esta música no me suena ni alegre ni triste, sino apenas tensa y sedante al mismo tiempo, llego a la idea de una variación posmo de la musicoterapia. No alcanza a ser alucinógena, sino apenas dopaminérgica. Me recuerda un poco a la música de los afectos, con la división de los humores medievales en su cuadrante biliar. Si en estos tiempos acceder al mundo significa pasar primero por el tamiz ficcional de la autobiografía, con todo y sus residuos melancólicos, entonces este escenario rígido y flasheante que parece un feed tiene estructura de bucle y el sonido ambiental, ruidoso y apático, es la banda sonora de la salud mental en descomposición.
Son las 2:10 y el clímax de la noche no ocurre. O al menos no ocurre como yo estaba esperando. En la estructura tradicional de la fiesta, esa a la que mi organismo responde de manera natural, la noche derivaba hacia dos lugares: un instante carnavalesco, de desenfreno híbrido entre el calipso, el ska argentino, los coros del show de Xuxa y la cumbia colombiana (en el que podían darse tanto el despliegue de figuras del ridículo colectivo como la inserción en el declive veloz del último pico de energía de la noche) o un set agresivo de salsa erótica, que vendría a ser el punto de división de la trama entre los que abandonarán la pista para regresar a sus casas o la utilizarán como arena de preparación hacia el apareamiento.
Bajo esa estructura, como en cualquier texto narrativo, solía ocurrir la respuesta a la gran pregunta dramática de la noche [insértela aquí si alguna vez fue usted a una fiesta con el propósito de ligar], pero en este antro el momento se vuelve profundamente anticlimático. Luego de una canción de Rihanna, suena Neverita de Bad Bunny y la discoteca entera se convierte en una coreografía de TikTok. Si antes existían formaciones tenues parecidas a parejas, ahora todo se ha disuelto en alineaciones típicas de stage: los cuerpos se ordenan en formación flanqueada y se sincronizan en pasos casi mecánicos frente a la pantalla. Solo las mujeres bailan frente a frente y se cantan la letra unas a otras, mientras los hombres corean los estribillos de la canción con una postura de hincha de futbol americano. Parece más importante saberse la letra y demostrar que se sabe la letra que bailar –ni hablar de crear algún tipo de intimidad entre cuerpos.
Veo de pronto en la pantalla de la discoteca las imágenes pixeladas, los colores vivos, esa imaginería de GIF anterior al meme, de cuando Elvis Crespo cantaba entre diapositivas con transiciones burdas y descansa pantallas psicodélicos de Windows 98, y entiendo que en estos remakes como el de Bad Bunny hay una tristeza que se deleita en un pasado que se sabe deshecho. ¿Me sorprende que el anticlímax de la noche ocurra con una canción depresiva como Neverita? No, no me sorprende.
Son las 2:29 y estoy terriblemente aburrido. Probablemente soy el único que está pensando en que puede sonar la alerta sísmica y nadie la va a poder escuchar. No es una exageración: es un miedo muy real que me persigue en los cines, en los centros comerciales y en algunos restaurantes muy cerrados con exceso de ruido. Cada vez que tiembla el piso temo que la placa Plateros Mixcoac esté haciendo su baile telúrico una noche de sábado. Tengo que hacer un esfuerzo para salir de este pensamiento agobiante, pero de cualquier manera al amanecer me enteraré de que eso que yo percibí como un efecto profundo del subwoofer efectivamente fue un microsismo de 2.0 con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, registrado por el Servicio Sismológico Nacional unos 66 minutos después de la hora que consigno al inicio de este párrafo.
Hago bailes robóticos para intentar divertirme. Suena Envolver, de Anitta, y me siento de pronto en una discoteca de tecno industrial de Letonia al ver la resistencia colectiva al «perreíto en la pared» que la canción anuncia como un imperativo encubierto. En este punto ya no me produce interés sino exasperación no ver un solo culo rozando una pelvis. Solo coreografías que se desenvuelven con una exactitud pasmosa. Y tampoco debería sorprenderme, pues el contenido sexual de esta canción quedó disuelto en las orillas del challenge de TikTok (algo que, no sé si recuerdan, comenzó más o menos con Dura y quizá fue el mismísimo Daddy Yankee, al ocurrírsele sustituir el cuerpo a cuerpo por complejas piruetas coreográficas como las de los Jabbawockeez y Greg Chapkis, uno de los culpables de esta obsesión). Visto de cerca, la propuesta erótica de Anitta en el video –unas nalgas enormes y pulcras que reproducen el motivo típico del perreo pero esta vez con la tersura propia de un dispositivo en pleno registro de una rutina de ejercicio– es en el fondo un despliegue atlético que tiene mucho más de fitness que de fuckness.
El resto de los vecinos que tengo alrededor –los sub-20 con el extintor de incendios, el cumpleaños derrochador con la champaña imperial y la seudo Nicky Nicole, y un grupo de mujeres vestidas con telas rasgadas al estilo zombi que están jugando algo que no logro identificar– se toman selfis, transmiten en vivo desde sus teléfonos, publican stories con estructuras narrativas que seguramente harán parecer todo más interesante de lo que en verdad es, mientras sostienen los vasos tan rígidamente como sus esqueletos, uno al lado del otro en estricta columna de escuadrón, echando un humo liviano de la boca con un probable sabor de sandía o roble falso. Después de los celulares, el dispositivo que más abunda en esta discoteca es el vaping, ese cigarro artificial que suprime la elegancia invasiva del tabaco clásico y propone una fumada performática, casi un placer con silenciador.
El residuo doloroso de este nuevo momento anticlimático no podría tener otro eslabón en la secuencia: acaba de empezar una canción de Taylor Swift –no sé cuál es– con un grueso barniz de EDM que me proyecta hacia una sesión esforzada de Body Combat y toda la discoteca canta a coro, como en un solo reel infernal. No necesito más pruebas. Sé que esta fiesta es irrecuperable.
Si le doy la razón a ciertas teorías que sugieren que el baile del perreo es la reconducción de una energía laboral que ni el mercado ni el Estado pueden poner a su servicio, puedo aventurarme a decir que el posperreo es esa misma energía laboral ahora descorporalizada y arrojada al trabajo en los feudos de la data. Toda esa energía excedentaria que crea la precarización, los abusos financieros normalizados, las frustraciones nihilistas y la depresión propia de una época que no sabe qué hacer ni con el placer ni con el deseo, tiene que ir a alguna parte si ya no está orientada al baile sensual de los cuerpos. La respuesta tendría que estar en esa particular forma de explotación al servicio del narcisismo: el oficio de crear contenido «autoerotizado» de uno mismo y diseñar estrategias efectivas de storytelling para que otros lo consuman. La energía laboral y el despilfarro libidinal arrojados al autoempleo imaginario en las plataformas.
De repente, ya no para mi sorpresa sino como nuevo desafío a mi umbral de paciencia, viene un set relámpago de algo parecido al reggaetón. La única canción que reconozco es Tú me dejaste caer, con su ya clásico intro de trompeta que me produce el mismo estremecimiento melancólico que los punteos del requinto al inicio de las canciones de Julio Jaramillo. Los siete segundos que suena la pista en su versión original antes de convertirse en subtexto del tecno me dejan ahogado casi al nivel del broncoespasmo. Sé que bailé eufóricamente buscando atajar los pedazos del tipo de fiesta que mi cuerpo recuerda y sé también que la factura que me están pasando los pulmones tiene que ver con la temporada invernal criminal de la Ciudad de México y con mi resistencia a aplicarme el broncodilatador agonista Beta-2 adrenérgico antes de venir, en franca protesta por lo que me queda de juventud.
Sin embargo, lanzarme a la silla esperando la regulación del pulmón me deja una ventana de tiempo para observar un hecho curioso que está ocurriendo a pocos centímetros de este servidor. Mis vecinos asiáticos se han lanzado por fin a la conquista y ahora intercambian el Instagram –supongo que, en los círculos concéntricos de acceso a la intimidad contemporánea, el DM está antes que el WhatsApp– con las dos mujeres que están sentadas en los barandales de mi mesa. Chon Li ha llevado al límite la postura satinada de Ricky Martin y ahora está cruzando todas las barreras idiomáticas con una tensión que puedo advertir en sus clavículas que han salido como dos espadas erectas apuntando hacia la joven que, sin mediar palabra, ha comenzado a gritar la letra de la canción para no dejarse besar.
El Psy de la chupeta roja hace gestos torpes para ligarse a la compañera, una muchacha vestida con un top de animal print que ya les ha quitado al menos dos rondas de Maestro Dobel. David Foster Wallace decía que siempre parece importante tener a alguien cerca a quien odiar y yo elijo al remedo de Psy con su trago de tequila manchado de frambuesa artificial para ese propósito. De alguna manera aterradoramente literal este joven de ojos rasgados encarna el malestar edulcorado de la noche, la inmadurez cortical del promedio, la unión de alcohol y golosina, las exasperantes mezclas del DJ y las miles de posibilidades eróticas perdidas en un ritual incongruente que une cosas que jamás debieron estar unidas, esas cosas que componen el paisaje ligeramente corrupto de este antro cibercapitalista.
En cuestión de instantes, frente a lo que parece no tanto una incomodidad por la insistencia de la energía masculina sino por la duda legítima de qué clase de desenlace físico puede sobrevenir después de técnicas tan torpes de seducción, las dos muchachas se bajan velozmente de la baranda en dirección hacia el humo blanco de la explanada auditiva. Tanto Chon Li como Psy se sirven nuevos caballitos con un gesto juguetón –jamás mostraron indicios emocionales de derrota– y las dos mujeres ahora están bailando espalda con espalda en lo que claramente es una posición de vigilancia mutua y un mensaje definitivo de expulsión del perímetro.
Esta anécdota no importaría tanto de no ser porque ambas posibles parejas estuvieron bebiendo frente a frente, sin hablar, durante al menos media hora, con muchas posibilidades de baile y de contacto desperdiciadas, entre fórmulas de cortejo abortadas estoy seguro que no por las diferencias idiomáticas, sino por el derroche de alcohol y de lujo que ni los galanes asiáticos ni su contraparte femenina supieron interpretar como algo más que una transacción material.
Cuando ponen Yo perreo sola tengo la Epifanía definitiva: esta soledad corporal no tiene nada que ver con el pudor, sino con la contracción, en su doble sentido de reducción y de contractura. Si el perreo hace veinte años era un simulacro sexual arrojado físicamente ante la mirada del otro, el posperreo es una deriva ansiosa de autoafirmación ante una vigilancia que se presume enemiga. Aquí el arma arrojadiza no es la cadera, sino la ideología, y lo único que suaviza la presión social es el consumo, cuya expresión suele ser más visceral que erótica.
Me gustaría pensar que la alianza entre hedonismo, pureza ideológica y capitalismo cibernético ha engendrado algo más que un arrebato abusivo de la energía vital, pero no estoy seguro de lograrlo. Solo veo cuerpos –incluyendo el mío, con sus bronquios hiperreactivos y su esfera abdominal recubierta de grasa petrificada por el estrés–entregados al rendimiento económico. Por eso empiezo a entender esta música no como un sonido que se baila, sino como una sustancia que se ingiere. O en todo caso un lubricante espeso para aliviar ciertas fricciones existenciales.
En medio de esta tormenta de pensamiento pesimista veo a una pareja perreando con una concentración atípica, casi tierna. Un cachondeo regresivo a la época de Hagamos el amor con la ropa. La mano de ella recorriendo el pecho de él, la carne que sube y baja con vaivenes largos, la mirada fija y de verdadera promesa copulante, los besos intensos que reproducen campos magnéticos alrededor, pieles que vibran al ritmo de un tum-patumpa al garete, verdadero ritual sandunguero en el centro de esta bacanal sintética. No se están grabando. No hay una sola selfie. «A nadie le interesa nuestro espectáculo copular», parecen decir a gritos. No hay nada que transmitir más que esta tensión sexual pura que se derrama de los cuerpos sudorosos y acalorados, antes del miedo biopolítico, antes de toda amenaza sanitaria, pelvis contra pelvis en un pam-pam-pam que es choque de masa y energía a la velocidad de la luz epiléptica de la discoteca.
Ellos son el futuro perdido, pienso, o deben serlo. No tienen más de 20 años y están vestidos con una elegancia vintage que confirma una tesis probablemente pesimista también: su energía sexual es contracultural. O en todo caso prepandémica, precibernética, precovidiana. Sí se puede venir a ensayar el apareo rebelde en un antro con luces estroboscópicas. Sí se pueden refundar las energías políticas del sexo y dejar las manos libres de dispositivos para sostener las embestidas de la pelvis cada dos tiempos de compás. Somos nosotros sacando fuegote y energía vital fosilizada del roce epidérmico, organismos recolectando litros de sudor sin sobrecargas nerviosas. Perreando como la única forma de contradecir el terrorismo cibernético y la psicosis capitalista. Bailando como perros recién entrenados para el desmadre y la alegría.
Son las 2:59 y mis vecinos asiáticos se preparan para irse. Chong Li cae al piso reclamando algo a gritos. Los meseros encienden sus linternas de hiperconsumo, ahora convertidas en láseres policiales. Cinco agentes de seguridad se acercan a la escena. Parece que ha ocurrido un robo. El agente con el cuello de anaconda recorre la pista buscando al culpable, mientras el Psy de la chupeta roja se ha convertido en un sabueso psicótico. Después de lo que parece ser una conversación acalorada con los empleados de la discoteca, los asiáticos emprenden la salida tambaleándose de la borrachera y la rabia.
El gordito con cara de mafioso y camisa floreada al estilo mayamero con tres litros encima de sudor o de burbujas babeadas, el mismo que ha estado ingiriendo chorros de Moët & Chandon a pocos metros de mi mesa, aprovecha la confusión para robarse la botella gigante de Maestro Dobel que ha dejado Chong Li. Las discotecas no son lugares felices, sino campos abiertos para formas de euforia artificial. Ahora podría meter las manos al fuego por eso. Aquí es cuando las presiones económicas y las gamas derivadas de frustración se convierten tarde o temprano en formas sofisticadas de pillaje. Hay un momento de la noche en que las discotecas se convierten en la selva del más apto y la desinhibición no conduce a excesos corporales, sino a fórmulas de rapacidad financiera. Y ese momento ha llegado.
Me levanto para ir a orinar, un poco aturdido por la escena. Para mi sorpresa, los baños están relucientes, gobernados por un silencio de claustro, y huele a alguna mezcla entre desinfectante de jazmín y fragancia Verveine de L’Occitane. No sé cómo hacen para aislar el escándalo de la discoteca ni cómo pueden reproducir la pulcritud de los baños de Disneyland a una hora tan avanzada y en un entorno donde hay tantas posibilidades de arrojar la bilis al mundo. Cada medio metro del sanitario está custodiado por sujetos serviciales que te entregan toallas húmedas, te señalan los papeles de baño, te ofrecen sacar el papel secante por ti, te preguntan cómo la estás pasando, todo con una proximidad casi incómoda durante la micción. Una cestita de propinas en el centro del lavabo desenmascara rápidamente el simulacro de atención desinteresada y eso me devuelve el recuerdo incómodo de que tengo a un agente Smith con el tórax a 2.5x esperándome en la puerta, listo para recibir una suculenta propina por el resguardo de su «patrón».
De repente, poco antes de cruzar la hilera de secadores automáticos, escucho el sonido gutural de un vómito profundo. Un rugido sáurico que sale de la hilera izquierda de sanitarios y que viene seguido de insistentes roces metálicos como rasgaduras. En cualquier otra ocasión hubiera salido corriendo del baño con una vergüenza cívica, como dejándole el espacio libre al prójimo en un momento tan personal, pero esta vez me río y doy gracias por esta manifestación súbita de la fisiología digestiva que ha derribado el hechizo estilo Fantasía 2000 que quiso hacerme creer que este baño era perfecto. ¿Cómo no iba a pasar esta escena dada la velocidad con la que la mayoría de los asistentes accedió a la desinhibición etílica cuando no a la embriaguez explícita durante el primer tercio de la noche? ¿Cómo iba a saltarse este sanitario su papel de desintoxicación de todas las rigideces que transformaron en bilis lo que pudo ser un festival de oxitocina?
Son las 3:04 de la madrugada y la fiesta huele a muerto. Suena una canción cualquiera de The Weekend y me parece que es la despedida. Esto ha terminado, como siempre, en las orillas del pop. El DJ intenta subir la fiesta con un remix medio épico a 160 BPM pero ya nadie tiene capacidad de moverse. La disco está casi vacía y el desfile de botellas gigantes que hasta hace media hora iban y venían sobre las cabezas de la gente ahora conforman un cementerio lujoso sobre las mesas vacías. Las luces ya no tienen la misma inclinación espectacular de antes. La iluminación del antro se reparte entre pantallas de teléfonos insomnes, un tono tímido de mucosidad verdosa en los bombillos centrales del bar y las luces de los terminales portátiles para cobrar las cuentas de las mesas (aquí es cuando descubro el coeficiente de rencor del gordito mafioso con la camisa mayamera al dividir los 10,000 dólares en botellas de champaña imperial entre las cuatro personas que quedaron después de la huida conveniente de las 30 que había al inicio). Acabo de darme cuenta de que hay un corazón de neón encerrado en una jaula que cuelga sobre el bar, justo encima de donde estuvo la joven pareja contracultural hace un rato. Hago todo lo posible por no transferirle sentidos metafóricos después de todo lo que he visto, pero no puedo.
Los asiáticos se fueron solos, luego de haberle brindado tragos más o menos a la mitad de la población femenina de la fiesta y el gordito mafioso se ha robado el Maestro Dobel en posible venganza del 85% de los invitados que lo dejaron solo al momento de pagar la cuenta. Además de la economía de las propinas entre los meseros, los agentes de seguridad y los guardias semiinvisibles del baño, existe esta otra economía informal, subterránea, construida sobre los residuos del deseo no satisfecho de los otros o, lo que vendría a ser casi igual: el saldo de sus excesos. La ausencia colectiva de cachondeo responde a una transacción bastante parecida al endeudamiento donde no puede caber el sexo –ni hablar del erotismo–, sino la relación costo-beneficio que dicta cuál es la manera más expedita de acceder al lujo sin desgaste financiero de por medio.
Si el cuerpo no estuviera tan rígido y la música no fuera una sustancia narcótica, esta economía se caería. Su único sentido, su único refugio de racionalidad financiera, su única posibilidad de rentabilidad, está en la crisis del Eros y de la atención. En otras palabras: en la caída de toda promesa sexual, en la ausencia de todo roce por mera atracción hormonal, en el despilfarro de la atención hacia la esfera crítica de lo imaginario. En esas aguas flotan los objetos robados a Chong Li, la botella de Maestro Dobel, la chupeta de frambuesa llena de tequila del falso Psy, el dígito de la cuenta solitaria del gordito sudoroso y solo Dios sabe qué otras transacciones más.
Siento de pronto los golpes de una escoba en mis pies. Suena la Tusa de Karol G y mis ojos cansados se cruzan con la mirada severa de la señora que limpia. Esto, en mi pueblo, es señal inequívoca de que la fiesta terminó. Afuera, a un costado de la cadena donde el Juvenal-Manzanero me recibió horas atrás como una personalidad de relevancia confusa, hay ahora una congregación de guardaespaldas armados. Podría empezar a elaborar sobre la idea del sandungueo vigilado, pero estoy demasiado cansado para hacerlo y a esta hora solo me preocupa 1) que el taxi de regreso me salga muy caro, 2) que la planicie antierótica del club se extienda hasta mi cama y 3) mis pulmones.
Lo que sí puedo es contar cuántos Ubers están subiendo a personas solas.
Ya llevo siete.
Si acaso te interesa como a mí seguir leyendo sobre la música urbana contemporánea y ahondar un poco más en la muerte del perreo –entendido este no solo como simulacro coreográfico de una copulación animal en un espacio público con exceso de ruido, sino como emblema de una época clave en América Latina–, te invito a leer esta otra entrega de Inteligencia Natural.